LA LITERATURA DURANTE EL FRANQUISMO (1939-1975)
La dictadura implantada por el general Francisco Franco puso fin a la Edad de Plata, es decir, a la literatura del primer tercio de siglo. Y significó el inicio de una literatura que intentaba expresar el horror y la angustia.
A finales de los años cuarenta, la crisis económica impulsó el nacimiento de la literatura social, la cual trataba problemas colectivos como la pobreza, el hambre o la desigualdad.
La mejora económica de los años sesenta desencadenó la búsqueda de nuevos modelos literarios.
Se abandonó la concepción instrumental de la poesía y se compusieron novelas experimentales. La renovación de la narrativa se vio influida, además, por el boom hispanoamericano, protagonizado por autores como Gabriel Garcia Márquez o Mario Vargas Llosa.
La oposición al régimen, que había empezado a sentirse en los años sesenta, cobró más fuerza en la década siguiente. El régimen acabó en 1975 con la muerte del general Franco. Ese mismo año subió al trono Juan Carlos I y comenzó la llamada Transición. Durante estos años, los autores continuaron ahondando en la renovación temática y la experimentación formal.
LA LÍRICA EN EL FRANQUISMO
DE LA POESÍA DESARRAIGADA A LA POESÍA SOCIAL
Después de la Guerra Civil surgieron dos tipos de poesía: arraigada y desarraigada.
- La poesía arraigada, ilustrada por autores como Leopoldo Panero o Luis Rosales, era afín al régimen franquista y se caracterizaba por su tono optimista.
- La poesía desarraigada, por el contrario, expresaba un sentimiento de angustia ante la vida. Entre las obras pertenecientes a este corriente destacan Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, y Ángel fieramente humano y Redoble de conciencia de Blas de Otero.
La poesía desarraigada evolucionó hacia la poesía social de los años cincuenta como una herramienta para denunciar la injusticia. El principal precursor de este movimiento fue Miguel Hernández (1910-1942), autor de obras como Viento del Pueblo y El hombre acecha, en las que ponía de manifiesto su compromiso con la causa republicana.
Dentro de la poesía destacaron:
- Blas de Otero (1916-1979), escribió libros en los que se hace explícita la denuncia de la situación social del país.
- Gabriel Celaya (1911-1991), defendió la idea de que la poesía es un arma de futuro, un instrumento de transformación social.
- José Hierro (1922-2002), abordó los temas sociales. Y posteriormente, cultivó una lírica muy personal que concibe la realidad como enigma.
LA GENERACIÓN DE LOS CINCUENTA
A finales de esta década se fue abandonando la poesía social a partir de la aparición de un nuevo movimiento literario que recibió el nombre que lleva por título este apartado. Integraron este grupo, entre otros: Claudio Rodríguez, Jaime Gil de Biedma, José Ángel Valente y Ángel González. Estos escritores pretendían profundizar en el conocimiento de la realidad o evocar recuerdos y experiencias personales.
LOS NOVÍSIMOS
En el año 1970 el crítico José María Castellet publicó la antología Nueve novísimos poeta españoles. Este hecho marcó la aparición de los Novísimos, un grupo de poetas que renovaron el lenguaje lírico mediante la creación de una poesía esteticista y minoritaria, cargada de referencias culturales. A este grupo pertenecen poetas como Guillermo Carnero, Félix de Azúa, Ana María Moix o Pere Guimferrer, que fue el autor más emblemático.
LA NOVELA EN EL FRANQUISMO
LA NOVELA DE LOS AÑOS CUARENTA
La publicación de la obra La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela en el 1942 dio inicio a una nueva tendencia literaria, el tremendismo, el cual planteaba los aspectos más crueles de la realidad. Nada (1945) de Carmen Laforet también fue relevante. Narra el desencanto de una joven universitaria. Expresa el sinsentido de la existencia simbolizado en el ambiente asfixiante y mezquino de una familia de clase media.
LA NOVELA SOCIAL DE LOS AÑOS CINCUENTA Y SESENTA
La realidad invadió la narrativa y los autores emprendieron el cultivo de la novela social caracterizada por:
- El narrador intenta reflejar los hechos con objetividad y reproduce los diálogos como si los hubiese grabado previamente.
- La novela no se centra en un único protagonista, sino en la vida de un grupo de personajes que constituyen un protagonista colectivo.
- Las descripciones de personajes y ambientes retratan la cotidianidad con intención crítica y alcanzan gran importancia en la narración.
La novela social llegó a su declive a finales de los años cincuenta, y con la publicación de Tiempo de silencio (1962) de Luis Martín Santos, supuso el comienzo de la novela experimental.
Los autores renovaros sus técnicas narrativas abandonando la estética realista, y en sus obras primaron el lenguaje y la estructura sobre el argumento, adoptaron el punto de vista múltiple e indagaron en sus personajes a través del monólogo interior.
De la generación anterior se apuntaron a este nuevo corriente literario: Miguel Delibes, Camilo José Cela, Gonzalo Torrente Ballester, Juan Benet, Juan Goytisolo y Juan Marsé.
EL TEATRO EN EL FRANQUISMO
En los primeros años de la posguerra predominó un teatro cómico destinado exclusivamente a la burguesía. Y poco a poco, empezó a escribirse un teatro de humor más intelectual.
Al igual que pasó en la novela y la poesía, en los cincuenta apareció el teatro social, es decir, un teatro que se encargaba de reflejar los problemas del país. Antonio Buero Vallejo, pionero de este género, estrenó en 1949 Historia de una escalera.
Más tarde, entre los años sesenta y setenta, se impuso la experimentación escénica. Se dio mayor importancia al espectáculo y a la interacción con el público; surgieron así autores innovadores como Fernando Arrabal y grupos independientes como Els Joglars o Tábano.





CAMILO JOSÉ CELA

Camilo José Cela fue un escritor español que nació en el año 1916 en la localidad coruñesa de Iria Flavia. Cela estuvo en la universidad y de hecho llegó a empezar dos carreras como son las de Medicina y Derecho, pero sin embargo no acabó ninguna de las dos.
Pese a ser conocido especialmente por sus novelas (además de por su mal humor…) tuvo tiempo también para publicar un libro de poesía que tenía tintes surrealistas.
Su obra ha sido muy reconocida durante toda la vida del escritor y aún después de su muerte y son muchísimas las distinciones y galardones que acumula, de entre los cuales debemos citar su ingreso en la Real Academia Española en el año 1957, el Premio Nacional de Literatura de 1984, el Príncipe de Asturias del 87 y el auténtico colofón que fue el premio Nobel de Literatura del que se le hizo entrega en el año 1989.
Como curiosidad podemos mencionar que el autor hace un cameo en la película sobre su propia novela La Colmena y que ha aparecido en diversos programas de televisión en la que siempre dejaba alguna que otra perla a modo de comentario escatológico o grosero.
Una de sus obras maestras, La colmena, se editó primeramente en 1951 en Buenos Aires, ya que la censura había prohibido su publicación en España a causa de sus pasajes eróticos. Posteriormente, durante el mismo franquismo, Manuel Fraga, como ministro del Interior, autorizó personalmente la primera edición española. La novela cuenta retazos de las historias de múltiples personajes que se desarrollan en el Madrid de los primeros años del franquismo. Muchos críticos consideran que esta obra incorpora la literatura española a la novelística moderna. El mismo autor definió esta obra como «esta crónica amarga de un tiempo amargo» en el que el principal protagonista es el «miedo». Está considerada por parte de la crítica especializada como una de las mejores novelas españolas del segundo tercio del siglo xx. Fue llevada al cine bajo la dirección de Mario Camus en 1982, en película donde el propio Cela participó como guionista y actor.
Fue un viajero incansable que anduvo con la mochila al hombro por las tierras de España. El escritor manifestó su voluntad de recorrer únicamente tierras españolas, no le interesaba lo exótico, ni lo lejano. Sus libros de viaje, que incluyen Viaje a la Alcarria (1948), el más célebre, y Del Miño al Bidasoa que relata la historia de un vagabundo que va desde el río Miño hasta el Bidasoa y que lo une con Asturias, comunidad autónoma en la que le entregaron el premio Príncipe de Asturias (1952), le dieron cierta fama de hombre andariego, fornicador y tragaldabas.
Finalmente Cela murió en Madrid en el año 2002.
MIGUEL DELIBES.
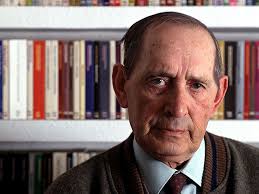
Miguel Delibes nació en Valladolid en 1920 en el seno de una familia de clase media (su padre era catedrático de Derecho Mercantil).
Tres grandes fidelidades marcan su vida y obra: la caza, que le lleva al ecologismo; Castilla, que él “desnoventayochiza”, como apunta Fº Umbral; y la escritura, a través del periodismo y de la novela.
La caza, su pasión, ha llenado muchas horas de su vida y muchas páginas de sus novelas y cuentos. Precisamente, su pasión cinegética le ha llevado a un ecologismo militante y conservacionista: critica los ojeos, el furtivismo y los atropellos ecológicos en nombre de un progreso mal entendido.
Asimismo, es un escritor muy incardinado en su ciudad y su región. De Castilla, Delibes siempre ha destacado dos rasgos que harán imposible su recuperación: la pobreza y la despoblación rural. Donde mejor plasma la realidad de Castilla es en sus novelas; en ellas, tanto Fº Umbral como Pilar de la Puente hablan de una “desnoventayochización” de Castilla en tanto que, frente a las visiones de Azorín o Machado, Delibes describe la soledad de Castilla sin transfondos metafóricos, con realismo; su visión crítica de Castilla (o de su situación crítica, de pobreza y atraso) no es lírica ni filosófica, sino realista: su “solitaria Castilla” no es el reflejo de un pesimismo filosófico, espiritual y nacional, como en el “noventayocho”, sino la realidad del abandono del campo y la injusticia de la España rural. En definitiva, Delibes muestra la soledad y la pobreza del paisaje castellano sin literaturizarlo; para él, en contrate con la poetización del “noventayochismo”, Castilla es pobre, no austera, sobria, melancólica o pesimista.
Como escritor, comenzó a forjarse en el periodismo. En 1942, ingresó en el diario “El Norte de Castilla” como caricaturista y pronto pasó a las críticas culturales y las crónicas de fútbol para acabar siendo el director durante los años sesenta. Junto a él, en ese periodo, sorteando la censura franquista, se formó un grupo de insignes periodistas: Fº Umbral, Jiménez Lozano, M. Leguineche, César Alonso de los Ríos o J. Pérez Pellón entre otros.
Desde su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, premio Nadal de 1947, hasta la última, la novela histórica El hereje (1998), pasando por su ingreso en la Real Academia en 1974, su aportación a las letras españolas es impagable. Es un narrador valorado por la crítica y por un amplio público. Toda su narrativa tiene un tono ético y humanista, de base cristiana (lo que podría llamarse, frente al socialismo marxista, socialismo cristiano), que se combina con el amor a la naturaleza (la preocupación por el conservacionismo ecológico) y el rechazo al materialismo, el consumismo y la deshumanización. Los personajes humildes, la ecología y la caza, los ambientes rurales, la infancia y la muerte son constantes de su obra.
Precisamente en la infancia y la muerte se centra La sombra del ciprés es alargada (1947), su primera novela, dentro de la literatura “desarraigada” de los años cuarenta.
Ya en los cincuenta, destacan Mi idolatrado hijo Sisí (1952) y El camino (1955), que se adentra en la infancia y la naturaleza de un mundo rural castellano que se despuebla. De los años cincuenta son también La hoja roja (1959), que plantea el tema de la soledad en la cercanía de la muerte, y sus diarios (Diario de un cazador , de 1955, y Diario de un emigrante, de 1958) y La hoja roja (1959), donde Lorenzo, bedel de un centro de enseñanza, cuenta en el primero su vida de cazador y en el segundo su aventura por América como emigrante.
En la década de los sesenta, despega con Las ratas (1962), donde, incluyendo tonos líricos, muestra la dura vida de un niño, el Nini, y un viejo, el tío Ratero, en un pueblo castellano que sufre la miseria y el abandono; después, en Parábola de un náufrago (1969), su novela más experimental, Delibes hace una parodia de la deshumanización del hombre moderno. Pero, sobre todo, en esta década destaca una de sus grandes novelas, Cinco horas con Mario (1966). En ella, con una novedosa técnica narrativa, el monólogo interior, nos presenta a Carmen Sotillo desgranando reproches ante el ataúd de su marido, Mario, en la noche de su velatorio; a través de su monólogo, Carmen se va retratando como representante del pensamiento conservador más retrógado y clasista del franquismo, oponiéndose al cristianismo progresista de Mario, que encarna la figura del intelectual crítico y humanista que apuesta por el socialismo cristiano; es así como esta novela consigue no sólo criticar a las clases medias provincianas conformes con la España franquista que comenzaba ya con el desarrollismo de los sesenta, sino también plantear las nuevas “dos Españas” de la última etapa de la dictadura.
Ya en los setenta, retorna al mundo de la infancia (El príncipe destronado, 1974) y a la Castilla rural abandonada en la época de la Transición (El disputado voto del señor Cayo, 1978); asimismo, hace un alegato contra al violencia y la guerra en Las guerras de nuestros antepasados (1975).
De los ochenta, destaca sin lugar a dudas Los santos inocentes (1981,año clave para la Transición en tanto que nuestra reciente democracia superó el golpe de estado del 21 de febrero). También de esta década son Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso (1983), El tesoro (1986) y 377 A madera de héroe (1987). Su última novela es El hereje (1998), una obra histórica ambientada en Valladolid en la época de Carlos V.
Además, en sus primeros como narrador, Delibes salpicó los intervalos entre novela y novela con relatos cortos y cuentos recogidos en varias colecciones: La partida (1954), Siestas con viento sur (1957), Viejas historias de Castilla la Vieja (1964) y La mortaja (1970).
Asimismo, es de destacar el alcance mediático de la narrativa de Delibes; así, en los ochenta la actriz Lola Herrera encarnó con gran éxito a la Carmen de Cinco horas con Mario en el teatro y muchas de las novelas de Delibes han sido llevadas al cine: A. Giménez Rico ha dirigido Las ratas y Retrato de familia (basada en Mi idolatrado hijo Sisí); también han sido llevadas al cine El príncipe destronado (titulada La guerra de papá y realizada por A. Mercero), El camino y El disputado voto del señor Cayo; pero, sin duda, la versión cinematográfica más excelsa y laureada ha sido la que Mario Camus hizo de Los santos inocentes.